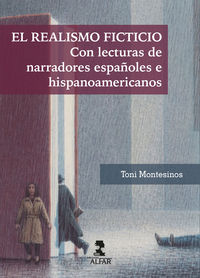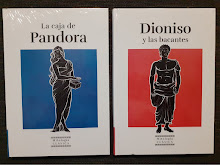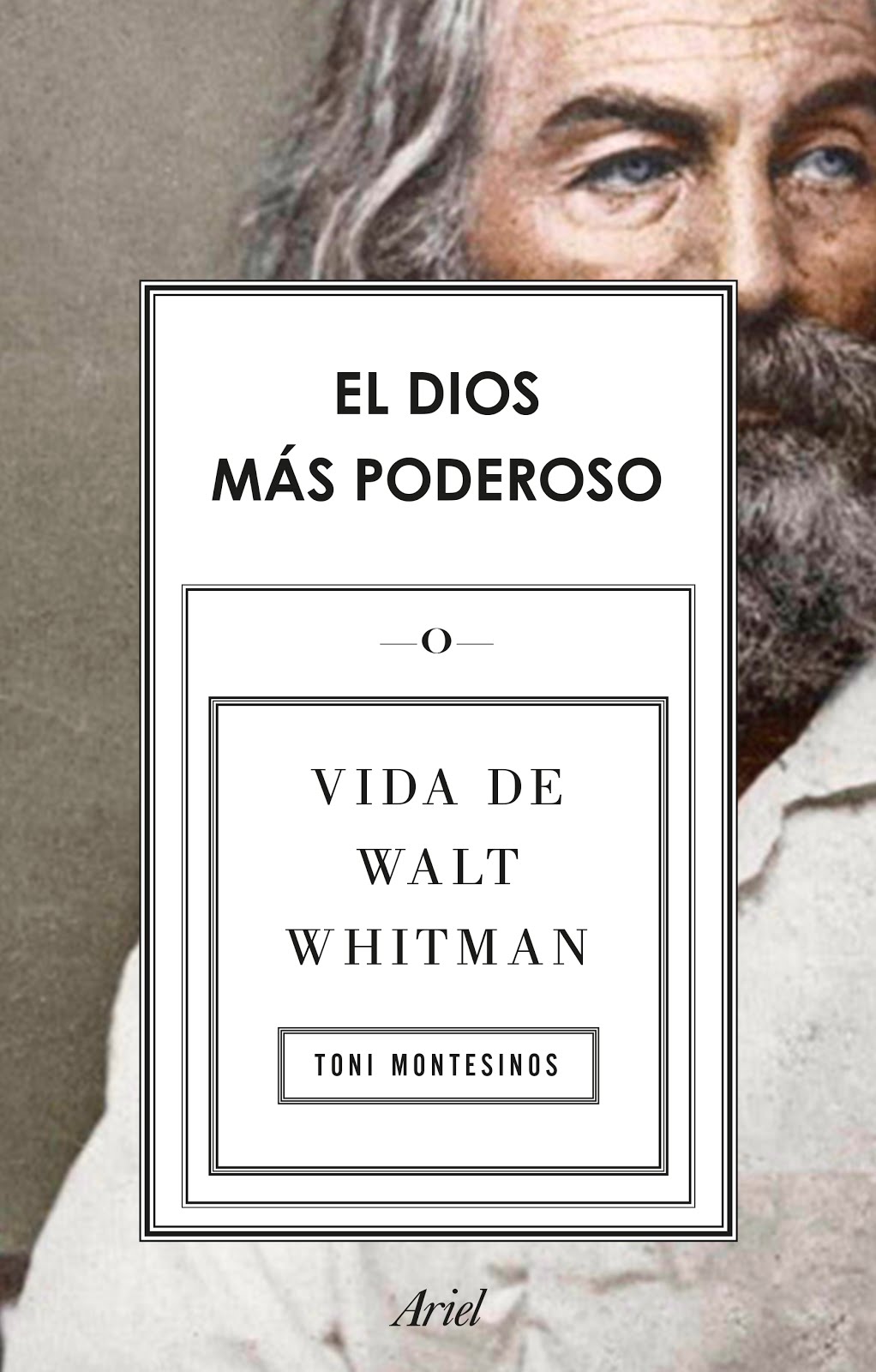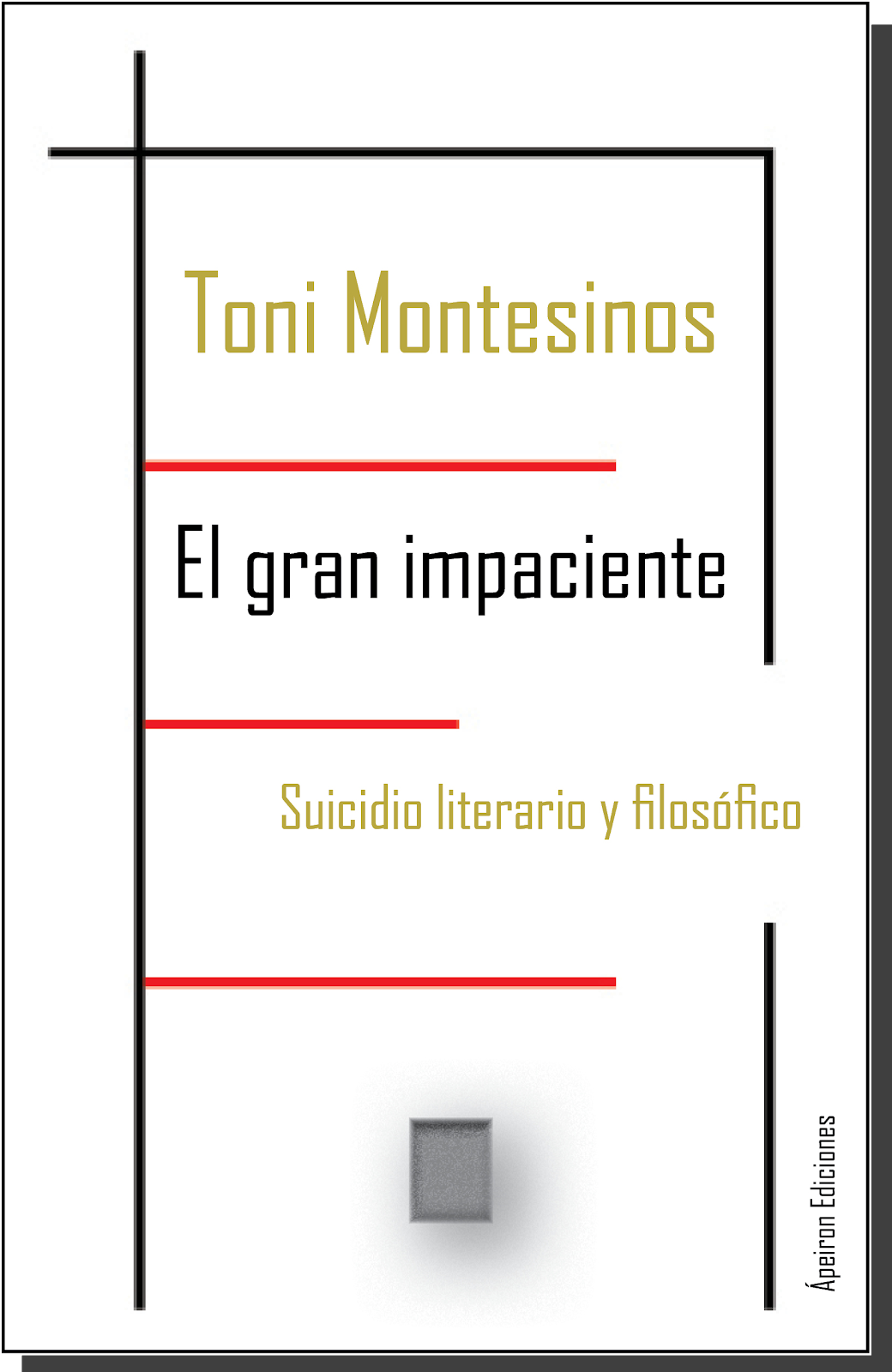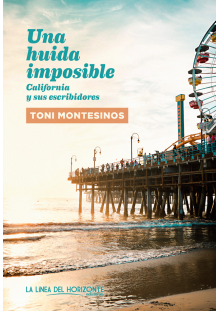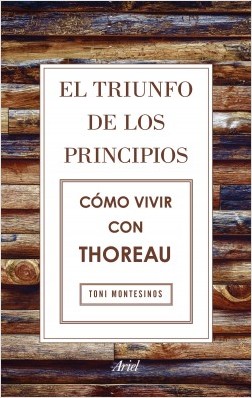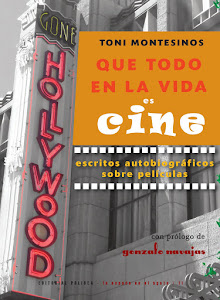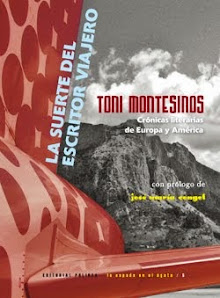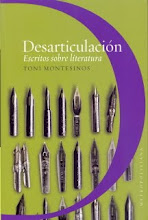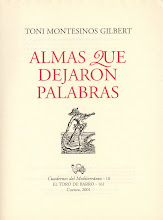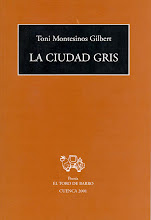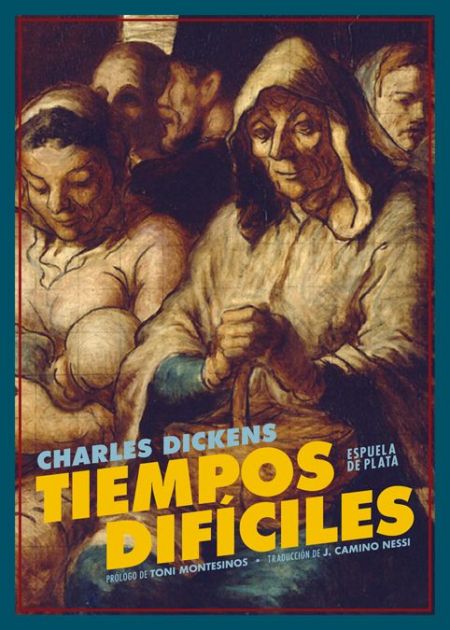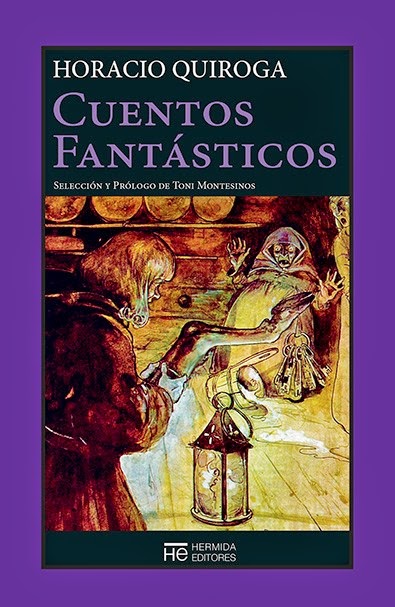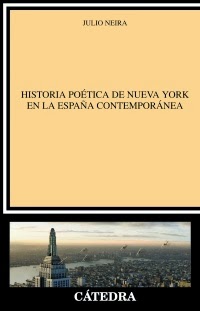Desde la “Política” de Aristóteles del siglo IV a. C. hasta
la “Política poética” de Juan Ramón Jiménez, el mundo de las letras ha estado
asociado continua y plenamente con la política. Ésta es aire que respiramos: no
interesarse por ella es a la vez tener postura política; no hay remedio ni
escapatoria. Hoy, el ciudadano se ha hecho animal político, y el político se ha
especializado en su poder público hasta convertirlo en profesión. Un clima que
contrasta fuertemente con el de antaño, cuando una elite solía copar ambos
terrenos, totalmente imbricados: el de la intelectualidad y creatividad
literarias, y el del cargo como representante del pueblo: alcalde, diputado,
senador e incluso presidente de país. Los ejemplos llenarían las páginas de
todo un periódico.
Por ceñirnos a nuestra era moderna y periférica, un
vistazo al Reino Unido nos llevaría a Benjamin Disraeli, primer ministro y
prolífico novelista en el siglo XIX, o a Winston Churchill, que incluso llegó a
recibir el premio Nobel –de literatura–, y que fue un excelso pintor, como
destacó Charles Chaplin. En Francia, Victor Hugo y Chateaubriand, además de cumbres
literarias, serían sujetos próximos a los Bonapartes de aquellos tiempos tan
esperanzadores como oscuros. Y qué decir de la Italia en la que el
propio Mussolini imitó las ideas del poeta y narrador Gabrielle D’Annunzio,
desde 1897 un diputado famoso por sus discursos.
En América Latina, José Martí es aún bandera de lemas
cubanos de libertad y patriotismo –por no hablar de Fidel Castro, del que es
habitual encontrar hasta literatura ¡infantil! en las librerías de La Habana–; el
ensayista Domingo Faustino Sarmiento, como presidente de la Argentina, o su
compatriota José Hernández, autor del “Martín Fierro”; el colosal humanista Andrés
Bello en Venezuela, maestro de Simón Bolívar; el comunista Pablo Neruda, que
como senador criticó de forma encarecida al gobierno chileno en los años
cuarenta, hasta tener que huir y vivir en la clandestinidad para evitar que lo
detuvieran… Narradores, poetas, dramaturgos consagrados al Estado, a las
instituciones de diferentes regímenes; también en España, por supuesto, con Benito
Pérez Galdós –tímido en las Cortes, donde era diputado de una localidad
¡puertorriqueña!–, Vicente Blasco Ibáñez, cuyo perfil de agitador social lo llevó a huir de la justicia a París,
aunque luego entrara en el Congreso por el partido Unión Republicana, o Camilo
José Cela, senador de las primeras Cortes Generales de la Transición, por no
hablar de la Generación del 98…
Inabarcable este mundo de ayer en el que el político era un
humanista, cuando no un erudito o un verdadero sabio; más abarcador el de hoy,
trufado de políticos escritores, más en la vena de la redacción de memorias,
caso de Felipe González, Alfonso Guerra, José María Aznar o José Bono. Y más
difícil, mucho más difícil es ver a nuestros representantes desarrollar una
escritura de corte más artístico, rotundamente literaria: el más famoso, el
hispano-peruano Mario Vargas Llosa, que en “El pez en el agua” (1993) narró su
campaña para la presidencia que perdió ante Fujimori; o el prestigioso Luis
Alberto de Cuenca, que tanto ha trabajado en la gestión cultural, como en la
secretaría de Estado de Cultura entre los años 2000-2004. Pero también habría
que destacar al difunto José Antonio Labordeta, diputado en el Congreso por la
Chunta Aragonesista, y a Joaquín Leguina, ex presidente de la Comunidad de
Madrid y autor de más de una veintena de obras entre cuentos, novelas y ensayos,
de muy buena acogida entre el público. O Manuel Pimentel, también con una obra
extensa –ocho novelas le contemplan desde el año 2000; también ha publicado un
par de libros de relatos, siete ensayos y hasta un libro para niños– y editor
de una iniciativa variada y realmente interesante, con los sellos Almuzara,
Berenice y Toro Mítico.
Todos ellos, tanto los políticos literatos o los que sólo
leen la “literatura” que les cae en sus mesas de trabajo, no estaría de más que
leyeran al inventor del género ensayístico: Montaigne. Éste, como alcalde de
Burdeos, fue un ejemplar mediador en asuntos sociales de gravedad; un
conciliador que buscó la armonía entre los que pensaban de diferente manera. Su
tolerancia y su buena educación deberían ser fuente de inspiración, y su axioma
preferido: "Qué sé yo”, un ejemplo de humildad para muchos de nuestros
representantes.
Publicado en La Razón, 21-II-2015, con el reportaje